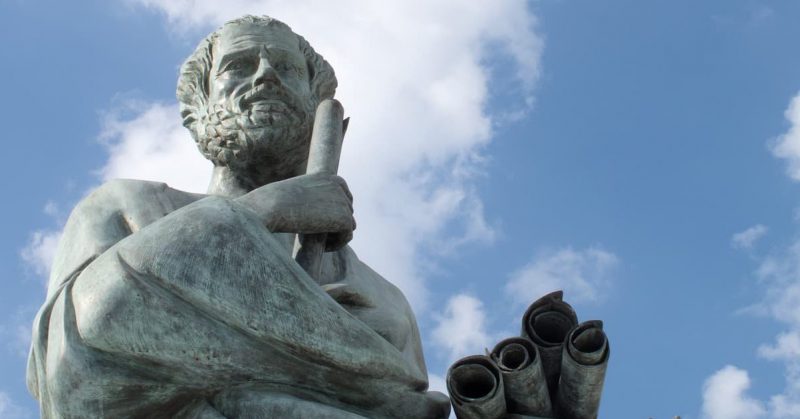
MIGUEL ÁNGEL QUINTANA PAZ 20 feb. 2019
No resulta demasiado conocido, pero cuentan que el primer atasco en Broadway lo causó, hace 106 años, la conferencia de un filósofo. Para más inri, en francés. En efecto, allá por 1913 el parisino Henri Bergson llegó hasta Manhattan para difundir sus ideas, aclamado por periódicos como el New York Times o The Sun. Incluso las revistas de moda femenina se hicieron eco. Dos mil solicitantes intentaron acudir a parejo evento, aunque en la sala que se le asignó solo cabían quinientos. No fue un furor momentáneo: la marca que Bergson dejó en EEUU fue tan profunda que el propio presidente Wilson, acabada la I Guerra Mundial, se pondría a trabajar codo con codo con él para fundar la Sociedad de las Naciones, embrión de la ONU. Y esa fama intercontinental resultó decisiva para que Bergson recibiera el Nobel de Literatura en 1927.
Un siglo después la situación de la filosofía en EEUU no podría ser más diferente. Ausente de la educación primaria y secundaria, los debates de los filósofos apenas interesan más allá de sus aulas universitarias. Y ello pese a que su producción filosófica es de primer nivel. Por el contrario, en Francia la popularidad de Bergson se ha ido heredando por toda una pléyade de pensadores (Sartre, De Beauvoir, Camus, Foucault, Glucksmann, Onfray…) tan exitosos fuera como dentro de la academia. Y la educación filosófica que reciben los alumnos galos es la envidia de cualquier filósofo profesional: en su selectividad tienen cuatro horas para redactar solitos un ensayo sobre asuntos tan espinosos como si «representa el deseo un signo de nuestra propia imperfección» o si «es definitiva la verdad».
Frente a ese extremo francés, la filosofía en España ha jugado siempre un papel más modesto, que tampoco alcanza empero la irrelevancia del otro flanco, el de EEUU. Algunos filósofos, como Gustavo Bueno o Fernando Savater, han sido figuras públicas de inesquivable prestigio. Aún recuerdo cómo el primero abarrotó hace unos años el salón de actos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, aunque (por fortuna) sin provocar atascos vallisoletanos como el de Broadway. La educación secundaria, por su parte, siempre ha conservado aquí alguna que otra asignatura filosófica. Y, desde hace algunos meses, su reputación parece haber experimentado todo un pequeño renacer.
La chispa fue la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 17 de octubre. Allí se reclamaba que la Filosofía volviera a ser materia obligatoria en tres cursos (4º de la ESO y los de bachillerato) tanto en letras como en ciencias. Hasta ahora lo era sólo en uno. El consenso de nuestros diputados parece haberse contagiado a la opinión pública, y llevamos desde otoño escuchando loas de todo jaez a la filosofía, para regocijo de mis colegas profesores de la misma que ven cómo su futuro profesional parece entusiasmar a toda una nación. No es arduo prever, con todo, que si la citada proposición no de ley (que, recordemos, como tal no obliga al Gobierno a nada) intentara implantarse de veras en nuestra educación, ese ejército de beneplácitos empezaría a sufrir sus primeras bajas. Los profesores de Historia, o de Música, o de Macramé, que verían cómo sus asignaturas habrían de dejar espacio a la Filosofía, comenzarían a expresar sus razonables (y seguro que bien argumentadas) quejas, acompañadas de la insistencia en lo esencial que es para nuestros jóvenes conocer sus materias. Tal vez entonces lleguen proposiciones no de ley que les den a todos ellos la razón.
Pero, volviendo a la Filosofía, cabe hacerse dos preguntas: ¿se han dado buenos argumentos para defender su reimplantación masiva? Y ¿de qué hablamos cuando decimos que debe estudiarse más? Creo que la respuesta a ambas no resulta tan loable como el actual entusiasmo profilosófico nos querría hacer ver.
Empecemos (como se debe hacer siempre al filosofar) por los argumentos. Se han ofrecido sobre todo dos líneas de defensa para la reinstauración de la Filosofía; y me temo que ambas son falaces.
La primera ha argüido que la filosofía ayuda a que una sociedad sea algo así como más democrática. Una de nuestras más famosas filósofas, Adela Cortina, afirmaba tras la votación parlamentaria citada que impartir Filosofía era «imprescindible para construir una sociedad reflexiva, abierta, pluralista, alérgica a los dogmatismos y a los totalitarismos». Son bellas aseveraciones que reflejan aspiraciones bonitas, pero que lamentablemente no poseen ningún soporte empírico. Las dos democracias más antiguas del mundo (el Reino Unido y EEUU) carecen de esta materia en su educación obligatoria; naciones bien pluralistas como Canadá solo la poseen de modo testimonial. Por el contrario, entre los países que más insisten en que sus alumnos cursen Filosofía están, según la UNESCO, Kuwait, Mauritania, Argelia, Marruecos o Catar; lugares donde la democracia y el pluralismo tienen aún alguna que otra asignatura pendiente.
Pero no hemos de irnos tan lejos: el propio currículo franquista daba un espacio razonable a la Filosofía, sin que ninguno de los (muchos) filósofos del régimen considerara esto una amenaza para él. De acudir a las principales figuras filosóficas tanto del pasado (Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Hegel, Nietzsche…) como del siglo XX (Heidegger, Wittgenstein…) detectaremos poco entusiasmo democrático en sus ideas. Autores más simpatizantes con lo que hoy es nuestro sistema de gobierno, como Locke o Popper, han significado más bien una excepción.
El segundo argumento a favor de la Filosofía tampoco ha sido muy brillante: la idea es que esta asignatura nos haría más críticos, nos ayudaría a pensar mejor. De hecho, me parece tan soberano desprecio al resto de materias que se imparten en la escuela (¿no nos hace la Historia críticos?, ¿y aprender Lengua, o Estadística, tampoco nos permite reflexionar mejor?) que no me detendré mucho en esta justificación.
Sí me gustaría finalizar con qué Filosofía es la que se quiere obligar a estudiar a todos nuestros alumnos. Comparemos lo que se les ha enseñado hasta ahora en 2º de bachillerato (memorizar unas cuantas ideas de unas pocas figuras históricas para luego verterlas, tal cual, en un examen) con lo que hace un francés de su misma edad (reflexionar por sí mismo, como ya dijimos, sobre asuntos como la verdad o el deseo; con ayuda de los autores leídos, sí, pero desde una exigencia que le obliga a ir mucho más allá y ofrecer respuestas personales).
¿Es ese tipo de asignatura a la francesa la que se quiere ahora reimplantar? La búsqueda de la excelencia, el duro trabajo que esta exige se compadece mal con la que ha sido la política educativa del actual Gobierno, que ha parecido empeñado en conseguir una igualdad a la baja antes que en buscar la excelencia. En hacer pasar de curso con una asignatura suspensa, antes que en atajar el fracaso escolar. En tratar al alumno como un infante de autoestima endeble, antes de como un futuro adulto que se codee con las grandes mentes del pasado para, tras discutir con ellas, tener el coraje de razonar con soberbio rigor.
Convertir la Filosofía en una disciplina que de veras nos hiciera reflexivos (por usar las hermosas palabras de Cortina) requeriría además un contundente esfuerzo para que buen número de docentes cambiara sus métodos actuales. Estaremos de acuerdo en que lo que hoy se hace en las aulas no permite por lo general que nuestros adolescentes salgan del instituto con la capacidad de escribir un texto filosófico, en vez de repetir solo las ideas de otros. ¿Existirá pronto en España un Gobierno fuerte capaz de enfrentarse a la inercia actual? No hace falta ser un escéptico, como lo fueron los filósofos Pirrón o Agripa, para dudar de tal posibilidad.
Decía el icono de la moda Ralph Lauren que él no diseñaba ropa, que diseñaba sueños. Mucho nos tememos que la actual moda profilosófica se quede también en meras ensoñaciones; y ya Platón o Descartes nos advirtieron de cuán temerario es quedarse en soñar sin más.
Miguel Ángel Quintana Paz es profesor de Ética en la Universidad Europea Miguel de Cervantes.