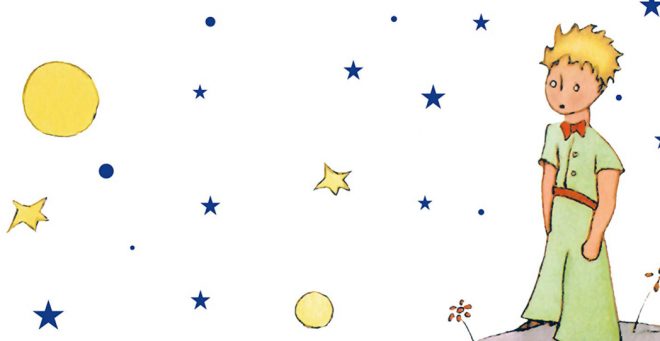
Vidal Arranz | 31 de agosto de 2020
He vuelto a El Principito en muchas ocasiones. Y todas ellas con prevención y hasta con cierto miedo. Desde que me sumergí por primera vez, a los 14 o 15 años, en la obra de Antoine de Saint Exúpery, cada nuevo reencuentro ha estado enmarcado por dos turbadoras incertidumbres. ¿Estará mi yo de entonces, el que disfrutaba con esta novelita de apariencia infantil, a la altura de los criterios y requerimientos de mi yo de hoy, más cuarteado por la existencia? Y una segunda, aún más terrible. ¿Qué imagen de mí encontraré al mirarme en el espejo de El Principito? ¿Se reconocerá en los sueños y anhelos de aquel adolescente que se emocionó hasta el llanto? Por supuesto, en ambas dudas hay implícita una tercera incógnita: ¿Mantiene vigencia esta obra de apariencia liviana, o debe ser almacenada, dignamente, en algún estante de la memoria donde se le reconozcan los servicios prestados, pero donde se la olvide y ya no moleste más?
En mi caso, compartir las indagaciones de El Principito siempre me ha resultado una experiencia vivificante. Cada salto al vacío ha ido acompañado de una inmensa gratificación personal. Y por eso estamos aquí, escribiendo justamente este artículo, y no otro, quizás más al gusto de la moda, que se burlara de la inocencia y candor de la obra y que les estuviera contando a ustedes, con mucha solemnidad, que los hombres serios no leen cosas frívolas y se dedican a actividades de más provecho
Me parece que el primer gran equívoco de El Principito nace de su propio título, y de su condición de relato ilustrado por dibujos de apariencia infantil, que ha inducido a muchos, a lo largo del tiempo, a interpretarlo como un relato para niños. Lo que, desde luego, no es. De hecho, la mejor puerta de entrada al libro no la brinda la infancia, sino ese otro tiempo de apertura y búsquedas que representa la adolescencia. A partir de ahí, la posibilidad de seguir disfrutando, o no, de la obra de Antoine de Saint-Exúpery ya depende estrictamente de la evolución vital de cada cual, y de en cuánta medida haya logrado esquivar la tentación del cinismo, y de esos otros males adultos que el libro denuncia.
El segundo equívoco, no menos extendido que el anterior, es interpretarlo, en clave peterpanesca, como una invitación a negarse a crecer y a hacerse adulto, en nombre de la mayor creatividad y libertad de la niñez. Pero tampoco es ésta una interpretación acertada. El equívoco nace, a menudo, de no entender que la obra es, ante todo, un diálogo del novelista consigo mismo. Si el personaje del aviador es un alter ego del propio escritor, que era piloto de profesión, el personaje es un alter ego de ambos, o, como mínimo, de una dimensión de sí mismos que es la que, justamente, se trata de reivindicar como necesaria. Por eso no tiene demasiado sentido interpretar la desaparición final del niño en clave de suicidio; más bien asistimos a la toma de conciencia del aviador de que ese «yo niño» no puede preservarse indefinidamente en esa forma, sino que tiene que encontrar el modo de seguir vivo -en el brillo de las estrellas, por ejemplo- pero en el cuerpo y la vida del adulto. No se trata de negarse a crecer, sino crecer correctamente.
El Principito es una invitación permanente a ir más allá, y a buscar el sentido de la existencia, en permanente lucha contra la banalidad y contra la insustancialidad.
¿Y qué es eso que la obra de Saint-Exúpery quiere reivindicar, y que no es la infancia, como tantos creen? Lo que El Principito reivindica es, en primer lugar, una mirada maravillosa, poética, sobre la realidad -pues no otra cosa es ser capaz de ver, en el tosco dibujo de un sombrero, un elefante engullido por una boa. Y, en segundo término, una mirada trascendente, sagrada, de la existencia. Lo que la novela denuncia no es el mundo de los adultos en general, sino la idolatría de lo profano, del mundo de lo práctico y de lo útil, cuando se convierte en un fin en sí mismo y se pierde cualquier perspectiva del porqué de las cosas. El Principito, en fin, es una invitación permanente a ir más allá de la vida sonámbula y aletargada, y a buscar el sentido de la existencia en permanente lucha contra la insustancialidad. Y, además, llama a hacerlo no desde la autoafirmación en el más rabioso individualismo, sino, al contrario, saliendo de uno mismo, y poniendo al otro en el centro. Es el otro de Emmanuel Levinas, entendido como ‘acontecimiento inesperado’. Pero es también el otro que hace posible la dimensión relacional del hombre, y también su redención a través del misterio del amor.
Un amor que aparece encarnado en la historia de la relación entre el principito y la rosa que cuida, y con la que establece lazos que, tal y como le explica el zorro, son justamente los que convierten a esa rosa, y a esa relación, en algo único y personal. El Principito impugna de frente esa idea, tan desquiciada y tan contemporánea, de que la mayor aspiración de la vida ha de ser la libertad entendida como independencia total, como no necesidad de vínculos con los otros. Muy al contrario, Saint-Exúpery defiende que el hombre se hace manchándose las manos en la relación con los demás, incluso si a menudo tal esfuerzo parece frustrante o doloroso y conlleva pincharse y sangrar.
El Principito es una novela esencialmente espiritual, en cuanto que el impulso que la anima es justamente la búsqueda de esa trascendencia que otorga sentido a la vida. Pero también es esencialmente religiosa en el sentido etimológico de religare, una palabra que hace referencia a volver a unir lo desunido, a atar, a crear lazos de hermandad. Antoine de Saint-Exúpery no era un católico practicante, pero sí “un espíritu esencialmente religioso, creyente”, tal y como indica Virgil Tanase en uno de los textos escrito para la edición especial 70 aniversario de la obra.
El Principito nos invita una y otra vez a redescubrir la gran verdad de la existencia: que el mundo no es siempre como parece
La de El Principito es una espiritualidad que no se encierra en dogmas o doctrinas y que, por tanto, se abre a toda búsqueda que comparta la premisa básica de la obra, resumida en su más célebre sentencia: “Lo esencial es invisible a los ojos”. Y, por tanto, está más allá de la materia, lo tangible y las apariencias. Probablemente esa esencialidad explique el éxito que el libro ha tenido en todo el mundo, y en todo tipo de culturas, hasta llegar a los más de 200 millones de ejemplares vendidos desde que fuera publicado por primera vez en Nueva York el 6 de abril de 1943, en mitad de la devastadora segunda guerra mundial.
Esta explícita invitación a la trascendencia, a mirar más allá, con la generosidad y el desprendimiento como guías, convierte a El Principito en un libro hoy contra corriente, y potencialmente conflictivo con nuestro tiempo presente, en el que un número creciente de conciudadanos nuestros parecen entregarse a la glotonería de la inmanencia. Cada vez más empeñados en vivir no sólo sin Dios, sino sin ningún tipo de cielo al que alzar la vista, limitando su capacidad de soñar al anhelo de paraísos políticos imaginarios, encubridores de más que probables infiernos reales.
Frente a todo ello, El Principito nos invita una y otra vez a redescubrir la gran verdad de la existencia: que el mundo no es siempre como parece, y que, muy a menudo, en los lugares más inesperados, y rodeados de espinas, emergen el misterio y lo maravilloso. Siempre y cuando, claro, tengamos capacidad para entender que la sorpresa puede ocultarse bajo un torpe sombrero.